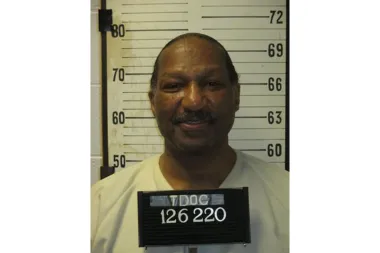El caso de Adriana Smith: Vida, muerte y derechos en juego en Georgia
Una mujer declarada con muerte cerebral es mantenida con soporte vital por una ley antiaborto. ¿Dónde queda el derecho de su familia? ¿Y qué significa esto para los derechos reproductivos en EE.UU.?
Adriana Smith tenía 30 años, era enfermera y madre cuando el 19 de febrero fue declarada con muerte cerebral en Georgia. Pero su historia, en lugar de cerrarse con duelo, abrió un debate nacional en Estados Unidos: Smith estaba embarazada de dos meses, y la ley estatal que otorga derechos de "persona" a los fetos impide que se le retire el soporte vital, con el objetivo de permitir que el feto se desarrolle y nazca.
Desde entonces, el cuerpo sin vida de Smith ha sido sostenido artificialmente por la maquinaria médica durante más de tres meses. El caso ha puesto bajo el reflector una serie de temas que entrecruzan ética médica, legislación sobre el aborto, derechos reproductivos, racismo estructural, y el significado —o peligros— de la llamada "personería fetal".
¿Qué dice la ley de Georgia?
Tras la anulación del fallo Roe v. Wade por la Corte Suprema en 2022, muchos estados conservadores introdujeron restricciones más severas al aborto. Georgia fue uno de ellos. Su ley prohíbe el aborto desde que se detecta actividad cardiaca fetal, alrededor de las seis semanas de gestación, y además considera que los fetos tienen derechos legales como "miembros de la especie Homo sapiens".
Sin embargo, el caso de Smith evidencia las lagunas e incertidumbres de estas normas. La ley permite el aborto si está en peligro la vida o salud física de la madre, pero no especifica qué ocurre cuando la madre ha sido declarada legalmente muerta.
¿Está legalmente viva Smith?
Desde una perspectiva médica y legal, Smith está muerta. La muerte cerebral está reconocida como equivalente a la muerte legal en todos los estados del país. Pero al estar embarazada, las disposiciones legales sobre la persona fetal en Georgia han obligado a los médicos a mantenerla en soporte vital como si ella aún fuera paciente.
Esto ha transformado a Smith en un útero biológico mantenido por máquinas, situación que ha alarmado a bioeticistas, colectivos en defensa de los derechos del paciente e incluso algunos sectores conservadores.
Doble paciente: ¿Quiénes son los sujetos de derechos?
David S. Cohen, profesor de Derecho en la Universidad de Drexel, expresó que en estas situaciones los hospitales se enfrentan a un dilema: legalmente pueden estar tratando con dos "pacientes", y al tener al feto como ser con derechos, se ven obligados a conservar el cuerpo de la madre para mantenerlo con vida.
“Estos son los casos que los profesores de derecho han discutido durante décadas cuando se habla de personería fetal”, explicó Cohen.
Lo que está en juego más allá de Georgia
Actores del movimiento antiaborto se han dividido históricamente en torno al concepto de personería fetal. Para algunos, reconocer al embrión como persona con derechos desde la fecundación carece de viabilidad política, como se evidenció en referendos fallidos en Colorado, Misisipi y Dakota del Norte entre 2008 y 2014.
Sin embargo, leyes como la de Georgia reflejan que la idea ha ganado terreno en la legislación, incluso si su aplicación genera consecuencias imprevistas como el caso de Smith.
“Black women must be trusted”: salud materna y racismo
El caso de Smith también ha avivado reclamos sobre disparidades raciales en la atención médica. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las mujeres negras en EE.UU. tienen una tasa de mortalidad materna de 50.3 muertes por cada 100,000 nacimientos vivos, tres veces más que las mujeres blancas.
Monica Simpson, directora ejecutiva de SisterSong, organización demandante contra la ley de Georgia, fue contundente: “Como tantas mujeres negras, Adriana expresó lo que sentía en su cuerpo. Ella conocía el sistema de salud. Pero cuando fue diagnosticada, ya era muy tarde”.
Incluso si no se puede afirmar que la trombosis cerebral de Smith estuvo directamente relacionada con su embarazo, el hecho de que sus síntomas hayan sido desestimados inicialmente por el hospital donde acudió demuestra el patrón que muchas mujeres negras denuncian.
¿Qué implicaciones tiene esto para otras familias?
Caso similar ocurrió en Florida hace unos años, cuando una mujer embarazada de 22 semanas fue declarada con muerte cerebral. Los médicos lograron mantenerla con vida artificial por 11 semanas hasta que el bebé pudo nacer, tras cuidados intensivos y constantes, incluyendo hormonas, ventilación artificial, alimentación vía sonda y monitoreo 24/7 del desarrollo fetal.
No se trata de un proceso automático ni sencillo. Los desafíos médicos y financieros son enormes. Como señala la gineco-obstetra Kavita Arora: “No tenemos suficiente investigación que guíe la toma de decisiones en estos casos. Son extremadamente raros”.
La falta de lineamientos científicos concretos, y la carga familiar que representa este tipo de atención prolongada —económica, emocional y logística—, convierte a estos casos no en testimonios de esperanza, sino en campos minados éticos y legales.
El niño que puede nacer: bienvenido, ¿a qué vida?
Una de las mayores incertidumbres en el caso Smith es el estado de salud potencial del feto. ¿Puede sobrevivir? ¿Tendrá alguna discapacidad incompatible con la vida? ¿Quién asumirá su cuidado si presenta secuelas graves?
El perfil de GoFundMe creado por la madre de Smith resalta otro ángulo devastador: la existencia de un hijo de siete años que ha perdido a su madre y podría enfrentar aún más desafíos si su hermanito nace con problemas severos de salud. La familia busca recaudar $275,000 para afrontar los costos y preparar un futuro incierto.
¿Quién paga esta prolongación artificial?
El costo de mantener con vida artificial el cuerpo de una persona en estado de muerte cerebral puede fácilmente escalar a cientos de miles de dólares. A esto se suman posibles intervenciones quirúrgicas, medicamentos, cuidados neonatales prolongados, y más.
Ni el hospital Emory Healthcare ni el Estado de Georgia han explicado quién está cubriendo esos costos, ni si existen límites legales o éticos para continuar con el procedimiento. ¿Es justo imponer esta carga a una familia en duelo? ¿Debe un hospital, por miedo a litigios, prolongar de manera indefinida un embarazo improbable?
Una pregunta de fondo: ¿a quién pertenece el cuerpo de una mujer?
El caso Smith resuena, finalmente, con una interrogante fundacional en el debate sobre derechos reproductivos: ¿quién tiene autoridad sobre el cuerpo de una mujer?
Las leyes que consagran personería fetal y rechazan el aborto desde etapas muy tempranas transforman a las mujeres, incluso en muerte, en simples contenedores biológicos cuya autonomía es anulada. El espectro de decisiones penales o morales invade la intimidad del cuerpo femenino y convierte a la biología en territorio de disputa política.
En palabras de Arora: “Este caso no es sólo sobre ciencia. Es sobre nuestros valores como sociedad”.