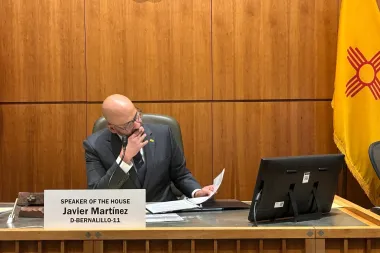El Fin del Estatus de Protección Temporal para Hondureños y Nicaragüenses: ¿Desprotección o Justicia Migratoria?
Miles de inmigrantes quedan en el limbo tras la eliminación del TPS por la administración Trump: Una mirada profunda a las consecuencias humanas y políticas
Una decisión que sacude a comunidades enteras
El 5 de julio de 2025 marcó el fin de una era para cerca de 80,000 hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos. Tras casi tres décadas bajo el amparo del Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), la administración Trump ha decidido poner punto final a estas medidas que protegieron a inmigrantes que huyeron de desastres naturales devastadores en sus países de origen.
Lo que comenzó como una respuesta humanitaria a la catástrofe que dejó el huracán Mitch en 1998 ahora se ha convertido en una crisis migratoria y humana que deja a miles a la deriva.
¿Qué es el TPS y quiénes estaban amparados?
El TPS es una figura que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorgar protección temporal de deportación y permisos de trabajo a personas de ciertos países que atraviesan crisis como guerras civiles, desastres naturales o epidemias.
En 1999, se otorgó a ciudadanos de Honduras y Nicaragua tras la devastación causada por el huracán Mitch, una de las tormentas más mortales en la historia moderna de Centroamérica, que dejó más de 11,000 muertos solo en Honduras.
- ✓ Cerca de 72,000 hondureños estaban protegidos oficialmente según el DHS.
- ✓ Se estima que 40,000 ya han adquirido otra forma de residencia legal según la Alianza TPS.
- ✓ Los 4,000 nicaragüenses bajo TPS también verán sus permisos cancelados en un plazo de 60 días.
La narrativa oficial: ¿una recuperación que justifica el retorno?
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que tanto Honduras como Nicaragua han mejorado “significativamente” desde 1998. El gobierno cita, por ejemplo:
- ✓ Expansión del turismo y la inversión extranjera.
- ✓ El programa hondureño “Hermano, ven a casa”, una iniciativa para reintegrar deportados.
- ✓ Crecimiento del sector de energía renovable en Nicaragua.
Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con testimonios de la comunidad migrante, quienes, tras décadas de vida en EE.UU., temen regresar a contextos de inseguridad, corrupción, desempleo estructural y pobre estructura sanitaria.
Voces desde el exilio: miedo, frustración y arraigo truncado
Francis García, de 48 años, ha vivido en Estados Unidos durante casi toda su vida adulta. Sus tres hijos estadounidenses viven con ella en California. “Me siento triste, preocupada y asustada”, comentó. “No quiero regresar. Honduras ya no es mi hogar”.
Por su parte, Teófilo Martínez, de 57, ha prosperado en Miami como empresario de la construcción. “He vivido aquí más tiempo que en mi país. No hay condiciones en Honduras para nosotros”, sentencia.
Estos casos no son excepcionales. La Alianza Nacional TPS señala que cuatro de cada cinco personas bajo TPS ha vivido más de 20 años en EE.UU.
El factor Trump: promesas de campaña en acción
Desde su ascenso político, Donald Trump adoptó una línea dura contra la inmigración. La eliminación del TPS para hondureños y nicaragüenses es solo una faceta de un enfoque más amplio:
- ✓ Terminación del TPS para 500,000 haitianos.
- ✓ Eliminación del TPS para 350,000 venezolanos.
- ✓ Cancelación para decenas de miles de ucranianos, afganos y nepalíes.
El objetivo, alegan críticos, es reducir los caminos legales de estancia migratoria y facilitar deportaciones masivas, con un claro sesgo ideológico.
¿Y la administración Biden?
La administración de Joe Biden ha renovado y expandido TPS a otras poblaciones, pasando de apenas 325,000 beneficiarios activos a más de mil millones de personas cubiertas, especialmente de Haití, Venezuela, Siria y Ucrania.
No obstante, esta ampliación no ha protegido a los beneficiarios antiguos, especialmente de programas preexistentes. El caso de los centroamericanos evidencia una grieta entre las promesas humanitarias y la aplicación concreta.
¿Qué sigue para los afectados?
Los inmigrantes que pierden TPS tienen escasas rutas de regularización. Algunas opciones son:
- ✓ Obtención de residencia legal permanente por vínculos familiares.
- ✓ Aplicación a asilo político, en caso de condiciones de persecución.
- ✓ Solicitudes humanitarias como el DACA (en ciertos casos).
Sin embargo, estos caminos son complejos, tienen alta carga burocrática y baja tasa de aprobación. Organizaciones como la Alianza TPS están promoviendo legislación para crear un camino a la ciudadanía para los antiguos beneficiarios.
Un futuro incierto para miles de familias
Para muchos, su vida está en EE.UU., su documento de identidad dice “estadounidense” y sus hijos no conocen otro hogar. El retorno forzado significa divisiones familiares, violencia económica y vulnerabilidad.
Antonio García, vicecanciller de Honduras, calificó la decisión como política, no humanitaria. “Dicen que hay inversión extranjera, pero la realidad es otra. Esta es una decisión por y para su electorado”, afirmó.
Una deuda moral con quienes ayudaron a construir este país
Teófilo, Francis y miles más han pagado impuestos, trabajaron durante la pandemia como esenciales, y se integraron sin escándalos ni crímenes. Han pasado 26 años con controles migratorios anuales para renovar su estatus. Nunca fueron una amenaza; fueron vecinos, trabajadores, padres, empresarios.
En palabras de José Palma, de la Alianza TPS: “Lo que está ocurriendo es cruel. Han contribuido. Se merecen más que el abandono.”
Un sistema roto que necesita una solución estructural
El TPS nació como medida temporal, pero su uso prolongado evidencia una falla estructural del sistema migratorio estadounidense. No hay una salida viable para quienes, tras décadas de vivencias en EE.UU., no tienen estatus ni camino hacia la residencia permanente.
Este tema, profundamente humano, exige un debate político serio, legislación coherente y empatía. Porque, más allá de palabras legales, hablamos de miles de vidas entrelazadas con el tejido estadounidense.