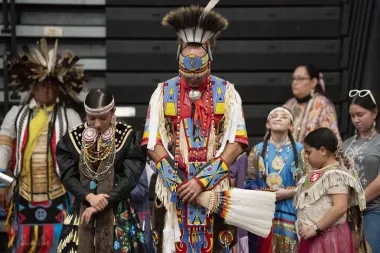Tatuajes, torturas y el precio de migrar: la desgarradora historia de los venezolanos deportados a El Salvador
Atrapados entre fronteras, acusaciones infundadas y cárceles inhumanas, cientos de migrantes venezolanos enfrentaron un calvario que revela el lado más oscuro del control migratorio
Un viaje de esperanza que se convirtió en pesadilla
La migración desde Venezuela se ha vuelto una necesidad existencial para miles, incluso millones, de ciudadanos huyendo de un país sumido en una crisis económica y humanitaria en curso. Pero para Carlos Uzcátegui y unos 251 hombres más, su búsqueda de una vida digna terminó abruptamente entre rejas, no en Estados Unidos como esperaban, sino en una megacárcel salvadoreña acusados de vínculos con pandillas, sin pruebas claras y en condiciones que muchos califican como inhumanas.
Este no es un caso aislado, sino un capítulo más de una compleja maraña política e internacional de deportaciones, acusaciones infundadas, violaciones de derechos humanos y manipulación política.
El pacto EE. UU.–El Salvador: ¿quién pagó el precio?
El 16 de marzo de 2025, como parte de una de las más osadas iniciativas en el marco de la “mano dura” migratoria de la administración de Donald Trump, Estados Unidos transfirió 252 venezolanos a El Salvador. La operación tuvo un costo de 6 millones de dólares pagados al gobierno de Nayib Bukele para que albergara a estos hombres en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad famosa por su política de cero tolerancia.
Las autoridades estadounidenses los acusaron de pertenecer al Tren de Aragua, una poderosa banda criminal venezolana. ¿La prueba? Supuestos vínculos visuales, como tatuajes, que —según denuncias— fueron malinterpretados por agentes migratorios. No se presentaron cargos concretos ante cortes estadounidenses ni salvadoreñas.
“El infierno”: testimonios escalofriantes desde la cárcel salvadoreña
“Nos golpeaban, nos pateaban”, dijo Carlos Uzcátegui, de 33 años, recién regresado a su natal Lobatera tras meses de confinamiento. Mostrando moretones en su abdomen, explicó que era uno de los tantos golpeados rutinariamente por los custodios salvadoreños.
“Conocimos a muchas personas inocentes”, sentenció el artista Arturo Suárez, otro de los liberados. “A quienes jugaron con nuestra libertad les digo una cosa: ‘La venganza y la justicia son de Dios’”.
Venezuela, que documentó cientos de estos testimonios, ha iniciado una investigación formal contra el presidente Nayib Bukele por presunta complicidad en estos abusos.
La contradicción de Maduro: ¿víctimas o propaganda?
El gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado estos regresos para denunciar internacionalmente supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en El Salvador. En televisión nacional mostraron a los migrantes relatando torturas y hasta abusos sexuales. Sin embargo, es difícil no notar que los mismos abusos han sido acusados repetidamente contra el propio régimen venezolano, especialmente por parte de la ONU y organizaciones como Human Rights Watch.
Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, anunció el inicio de una investigación sobre estos señalamientos e incluso consideró elevarlos ante instancias internacionales. Mientras tanto, los liberados fueron retenidos temporalmente por cuerpos de inteligencia en su país antes de reencontrarse con sus familias.
¿Quiénes son los verdaderos culpables?
Según Diosdado Cabello, solo siete de los 252 hombres tenían casos pendientes con la justicia venezolana. El resto fue liberado, pero no sin antes pasar por exámenes médicos, psicológicos y evaluaciones de antecedentes. ¿Eran entonces verdaderos criminales o víctimas del pánico institucional?
De acuerdo a activistas migratorios, como el abogado estadounidense Juan Cartagena, estos casos ilustran un patrón preocupante: “criminalización de la pobreza mezclada con prejuicio étnico y tatuajes mal documentados”.
Tatuajes, pobreza y racismo institucional
Para muchos entre los deportados, los tatuajes no representaban afiliación a ninguna pandilla. Eran meros adornos personales, frases religiosas o retratos familiares. Sin embargo, en lugares como Texas, esto ha creado un problema grave: “perfilamiento basado en tatuajes”.
Así, muchos venezolanos fueron detenidos en centros migratorios —como el ubicado en Dilley, Texas— donde permanecieron meses sin juicio ni explicación concreta. Luego fueron embarcados en vuelos sin retorno hacia una prisión totalmente ajena a todo proceso legal reconocible.
El poder detrás del dolor humano: la geopolítica migratoria
Este tipo de estrategias revela cómo la política migratoria de Estados Unidos, especialmente bajo gobiernos de línea dura, está dispuesta a externalizar la frontera a territorios que acepten recibir migrantes deportados a cambio de dinero.
El pacto con El Salvador es solo uno de los muchos acuerdos bilaterales de este tipo que Estados Unidos implementó en los últimos años. Similar fue el convenio con Guatemala en 2019, conocido como “tercer país seguro”, que más tarde fue declarado inviable legal y moralmente.
Sin embargo, la paradoja es brutal: Estados Unidos externaliza su frontera migratoria a países a los que al mismo tiempo acusa de violaciones de derechos humanos.
El regreso a casa: reencuentros cargados de alegría y trauma
Las escenas al llegar a sus hogares fueron conmovedoras: lágrimas, abrazos, decoraciones simples preparadas con esfuerzo por familiares esperanzados. Gabriela Mora, esposa de Carlos, decoró su sala con globos y un cartel reciclado de “Feliz Día del Padre” que su hija conservó desde junio.
“Es la situación del país la que obliga a uno a tomar estas decisiones”, admitió Mora. Carlos partió en marzo de 2024 sin saber que jamás pondría un pie libre en suelo estadounidense. Él llegó hasta México, trabajó en un mercado, y finalmente recibió una cita a través de la app oficial CBP One del gobierno estadounidense. Nunca llegó a cruzar oficialmente. Su detención fue inmediata.
De la selva del Darién a una celda sin nombre
El camino hasta EE. UU. incluye una travesía monumental por la selva del Darién, reconocida por Naciones Unidas como una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. En 2023 más de 300.000 personas cruzaron esa ruta, entre ellas familias enteras que enfrentaron hambre, violencia sexual y asaltos.
Para quienes arriesgaron todo buscando poder mandar remesas o simplemente habitar en un lugar con acceso a salud o educación, acabar castigado en una cárcel en El Salvador sin derecho a defensa no solo es una burla, sino una distopía hecha realidad.
La criminalización del migrante: una estrategia extendida
Este caso no debe analizarse como un evento aislado, sino como parte de una estrategia estructural tanto en EE. UU. como en América Latina para frenar el flujo migratorio con métodos punitivos y extrajudiciales.
- Estados Unidos paga a países para que acepten migrantes deportados.
- Se presume culpabilidad sin pruebas judiciales válidas.
- Los migrantes enfrentan reclusión, maltrato físico, y luego propaganda política sobre su liberación.
Mientras tanto, el sufrimiento se cuenta en cicatrices, traumas y familias fracturadas.
La respuesta internacional: lenta e insuficiente
Organismos internacionales han reaccionado tardíamente. AI y HRW han pedido acceso a testimonios, pero ni las autoridades de El Salvador ni las de EE. UU. han facilitado investigaciones independientes dentro de los centros de detención en cuestión.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha señalado reiteradamente la necesidad de revisar en profundidad las políticas de “tercer país seguro” o deportaciones aceleradas sin el debido proceso. El caso de estos venezolanos bien puede ser emblemático para obligar al escrutinio internacional.
¿Y ahora qué?
Este episodio deja muchas preguntas, pero una certeza: el manejo de la migración está cada vez más militarizado, deshumanizado e instrumentalizado por intereses políticos. En el centro del juego queda la figura del migrante latinoamericano como amenaza, como mercancía diplomática y, peor aún, como culpable sin derecho a defensa.
Mientras los Carlos y Arturos del mundo siguen intentando reconstruir lo que su viaje destruyó, el debate sobre los derechos humanos de los migrantes se vuelve más urgente que nunca.