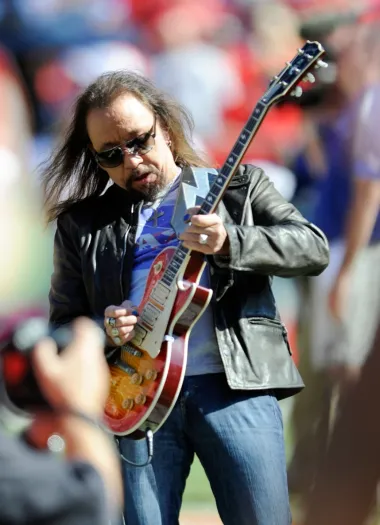¿Quién manda en Washington D.C.? Trump, el Congreso y la eterna lucha por la autonomía del Distrito
El control federal sobre la capital estadounidense reabre el debate sobre la gobernanza, el rol del presidente y la búsqueda por la estadidad del Distrito de Columbia
Un experimento de control federal sin precedentes
Durante 30 días, Washington D.C., la capital de los Estados Unidos, fue escenario de un experimento político y policial sin precedentes: el presidente Donald Trump federalizó la Policía Metropolitana del distrito, desplegando a miles de agentes federales y miembros de la Guardia Nacional. Su propósito, según indicó, fue combatir el crimen creciente en la ciudad. La decisión, sin embargo, puso en jaque la autonomía del distrito y avivó un conflicto político de larga data entre los poderes federal y local.
¿Qué implicó la orden de emergencia de Trump?
Trump activó una orden de emergencia que le permitió asumir el control directo de la fuerza policial del distrito, normalmente gestionada por el gobierno local. Su administración también movilizó cerca de 2,000 miembros de la Guardia Nacional, sumando refuerzos de siete estados. La medida, promovida como parte de una ofensiva contra el crimen, fue vista por muchos críticos como una maniobra para imponer autoridad sobre un territorio con mayoría demócrata.
El crimen sí disminuyó durante el periodo de intervención, según cifras tanto de la policía local como de la Casa Blanca. Sin embargo, también se registraba una reducción antes de la orden presidencial, lo que ha llevado a cuestionar la verdadera eficacia de la militarización como estrategia de seguridad urbana.
Autonomía bajo amenaza: la paradoja de vivir en la capital
Washington D.C. no es un estado, sino un distrito federal creado por la Constitución de EE.UU. Precisamente por ser la sede de los poderes federales, su autonomía es limitada. Aunque cuenta con su propio gobierno y un alcalde electo, sus leyes y presupuesto deben ser aprobados por el Congreso, dominado por legisladores de estados que no representan a los residentes del distrito.
La alcaldesa Muriel Bowser ha tenido que navegar cuidadosamente entre colaborar con el gobierno federal para proteger la ciudad y, al mismo tiempo, defender la autoridad local frente a lo que ella considera intervenciones arbitrarias e injustificadas. "Las leyes que afectan al distrito deben ser hechas por el distrito", ha repetido Bowser en múltiples ocasiones, reforzando su lucha por la autodeterminación.
El Congreso amenaza con más control
Con la expiración de la orden de emergencia de Trump, lejos de cerrarse el capítulo, el foco del conflicto se ha trasladado a la Cámara de Representantes. Allí, el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno ha comenzado a debatir una serie de 13 proyectos de ley que, de aprobarse, reducirían aún más el poder del gobierno del D.C. Algunas propuestas contemplan:
- Remover al fiscal general electo del distrito y permitir que el presidente nombre un reemplazo.
- Reducir la edad mínima para juzgar a menores como adultos de 16 a 14 años en ciertos delitos.
- Modificar el sistema de fianzas del distrito.
- Limitar la capacidad del consejo local para emitir leyes de emergencia.
Estas proposiciones han levantado alarmas entre activistas y ciudadanos del distrito, que ven un nuevo intento de someter a controles coloniales a un territorio que carece de representación plena en el Congreso.
Estatidad: ¿única salida viable?
Desde 1973, D.C. cuenta con una forma limitada de autogobierno gracias a la Ley de Home Rule. No obstante, el Congreso retiene facultades clave, como la aprobación del presupuesto e interferir legislativamente. En ese contexto, la propuesta de convertir al distrito en el estado número 51 ha cobrado fuerza en los últimos años, sobre todo entre los legisladores demócratas.
El movimiento pro-estatidad argumenta que más de 700,000 personas viven en D.C., una población mayor a la de estados como Vermont o Wyoming, pero sin representación con derecho a voto en el Congreso. A pesar de eso, los republicanos continúan oponiéndose, citando que sería una estrategia partidista para añadir senadores demócratas al Senado.
Otras batallas legales: el caso de Shira Perlmutter y los límites del Ejecutivo
En paralelo a la batalla por la policía del distrito, otro capítulo del enfrentamiento entre poderes estalló cuando una corte de apelaciones bloqueó el intento de Trump de remover a la directora de la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU., Shira Perlmutter. El panel de tres jueces encontró que la destitución violaba el principio de separación de poderes, dado que este cargo pertenece al Poder Legislativo. Perlmutter había sido apartada tras ofrecer asesoramiento técnico al Congreso sobre derechos de autor relacionados con inteligencia artificial, información que aparentemente no fue del agrado del presidente.
“El intento del Presidente de interferir en las funciones de un alto funcionario legislativo es una violación del equilibrio institucional de los poderes”, escribió la jueza Florence Pan.
Este fallo refuerza el marco constitucional que limita las acciones del Ejecutivo cuando se trata de funciones y designaciones en el ámbito legislativo, y arroja un nuevo ingrediente al debate sobre el uso del poder por parte del presidente.
Educadores vs. inmigración: escuelas bajo asedio
Otro foco de tensión entre las políticas impulsadas por Trump y actores sociales ha sido el ámbito educativo. Las dos mayores uniones de maestros en EE.UU., la National Education Association y la American Federation of Teachers, presentaron una demanda contra la administración republicana por permitir arrestos de inmigración en las inmediaciones de escuelas y lugares de culto, violando prácticas anteriores que consideraban estas áreas como “espacios sensibles”.
El caso más dramático ocurrió en un preescolar de Oregón, donde agentes enmascarados rompieron el vidrio de un automóvil y arrestaron a un padre justo después de dejar a su hijo. El incidente obligó a poner en confinamiento al centro educativo.
Efectos colaterales en las aulas
Las consecuencias han sido profundas y documentadas:
- En Los Ángeles, estudiantes con discapacidades han sido abordados por error por agentes armados.
- En Pensilvania y Virginia, decenas de estudiantes han abandonado la escuela por miedo a ser detenidos.
- En Texas, se ha registrado una caída abrupta en la inscripción de clases de inglés como segunda lengua.
"Las aulas de Estados Unidos deben ser espacios seguros y de aprendizaje, no campos de batalla para agendas políticas", declaró Randi Weingarten, presidenta de la AFT.
¿Quién manda realmente en D.C.?
El caso de Washington D.C. encierra una paradoja: es la sede del gobierno de la república más poderosa del mundo, y al mismo tiempo, sus ciudadanos gozan de autonomía limitada y derechos políticos restringidos. La figura de Trump, con su estilo polarizante, ha servido tanto para tensionar esas contradicciones como para movilizar nuevas voces que claman por una reforma estructural.
¿Debería la capital tener plena autonomía? ¿Puede el presidente usar su poder para despojar a funcionarios independientes de sus cargos solo por ofrecer asesoría profesional? ¿Es aceptable generar un clima de miedo en escuelas y templos con fines de control migratorio?
Son preguntas que Estados Unidos deberá contestar tarde o temprano si quiere mantener su reputación como una nación democrática comprometida con la equidad, el debido proceso y la representación ciudadana.
La batalla por D.C. es más que política: es un síntoma del tironeo entre el poder federal, la autonomía local y los derechos civiles.