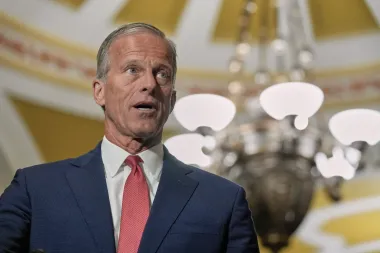¿Quién controla los océanos?: El histórico acuerdo global para reducir la sobrepesca
Con la entrada en vigor del primer tratado ambiental de la OMC, el mundo da un paso decisivo hacia la sostenibilidad marina. Pero, ¿es suficiente para detener la carrera hacia el colapso de los océanos?
Un parteaguas histórico para la sostenibilidad de los océanos
El Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha entrado oficialmente en vigor, marcando un antes y un después en la lucha global contra la sobrepesca y la degradación marina. Este tratado, diseñado para reducir las subvenciones gubernamentales que incentivan la pesca excesiva, representa el primer acuerdo multilateral vinculante con enfoque medioambiental adoptado por la OMC.
Después de más de tres años de negociaciones desde su adopción inicial en 2022, el tratado finalmente superó el umbral necesario con la adhesión reciente de Brasil, Kenia, Tonga y Vietnam, alcanzando un total de 112 ratificaciones —más de dos tercios de los 166 miembros de la OMC—.
“Es un paso fundamental hacia la protección de nuestros océanos para las futuras generaciones”, declaró Ngozi Okonjo-Iweala, Directora General de la OMC, quien ha sido una de las principales impulsoras de este acuerdo transformador.
¿Qué problema busca enfrentar este acuerdo?
Según datos de la OCDE, se estima que el 38% de las poblaciones marinas del planeta están sobreexplotadas, una cifra alarmante que ha ido en aumento desde las décadas de 1980 y 1990. Esta insostenible explotación se ha visto agravada por subvenciones gubernamentales que facilitan operaciones a gran escala en zonas ya agotadas o protegidas.
La sobrepesca no solo amenaza a las especies marinas, sino también a los medios de vida de más de 800 millones de personas que dependen directa o indirectamente del mar, especialmente en comunidades costeras de países en desarrollo.
Contenido del acuerdo: ¿qué cambia ahora?
Este acuerdo internacional se implementará en dos etapas principales:
- Primera fase (ya en vigor): Prohíbe las subvenciones a la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada (INDNR) y a las poblaciones de peces declaradas sobreexplotadas por organismos científicos.
- Segunda fase (en negociaciones): Buscará restringir subvenciones que fomenten la sobrecapacidad pesquera, tales como incentivos para la construcción de grandes buques y modernización de flotas industriales.
Esta distinción es crucial. Como señala Rashid Sumaila, economista pesquero de la Universidad de Columbia Británica: “Esta primera fase es un avance, pero no abordamos el núcleo del problema. Los miles de millones en subsidios a la sobrepesca aún continúan”.
Además, se creará un fondo de ayuda —llamado informalmente "fish fund"— destinado a apoyar a los países en desarrollo en la implementación del tratado.
Los países que están a bordo... y los que no
Entre las naciones que ya han ratificado el acuerdo se encuentran Estados Unidos, China, los 27 países de la Unión Europea, Brasil y México. No obstante, importantes actores industriales como India e Indonesia aún no lo han ratificado.
Esta situación genera tensiones geopolíticas y comerciales. India ha manifestado preocupación sobre cómo el acuerdo podría afectar a sus pesquerías artesanales, mientras que Indonesia teme que limite las aspiraciones de su creciente flota industrial.
Precisamente por esta razón, el acuerdo ha sido diseñado con cierta flexibilidad, ofreciendo para los países en desarrollo y menos adelantados, permitiéndoles un plazo más largo para su aplicación.
Las cifras detrás de las subvenciones que alimentan el colapso
De acuerdo con The Pew Charitable Trust, los gobiernos del mundo gastan más de 22 mil millones de dólares al año en subsidios considerados “dañinos” por fomentar la explotación indiscriminada. Estos incluyen:
- Incentivos al combustible para barcos pesqueros.
- Construcción y modernización de flotas.
- Seguro e infraestructuras portuarias.
Al hacer que la pesca sea más barata, estos incentivos permiten que las flotas industriales operen con rentabilidad incluso en zonas marinas que, de otro modo, serían económicamente inviables.
Un informe publicado por Nature en 2020 reveló que, sin estos subsidios, más del 54% de la pesca en alta mar sería económicamente inviable.
¿Cómo afecta esto a los países latinoamericanos?
Latinoamérica alberga zonas pesqueras de gran importancia como el Pacífico Sur oriental y el Atlántico suroccidental. Países como Perú, Chile, Argentina y México dependen en gran medida de la pesca para el consumo interno y las exportaciones.
Según la FAO, Perú ocupa el primer lugar en capturas pesqueras en América Latina, principalmente por su industria de harina de pescado, derivada de la anchoveta del Pacífico. La sostenibilidad de esta especie ha sido motivo de alerta por científicos desde hace más de dos décadas.
Con este tratado, los gobiernos latinoamericanos necesitarán revisar sus políticas de subsidios, lo que podrá generar tensiones internas con sectores pesqueros sindicalizados y actores exportadores.
La dimensión ecológica: un mar en crisis
La pérdida de biodiversidad marina se ha vuelto una amenaza creciente en un contexto de crisis climática. La pesca excesiva interrumpe cadenas tróficas, reduce la resiliencia de los ecosistemas y pone en riesgo la disponibilidad alimentaria global.
Un artículo de la revista Science (2006) advertía que, de continuar las tendencias actuales, para 2048 muchas especies comerciales podrían desaparecer por completo. Aunque esa proyección fue posteriormente matizada, sigue siendo un llamado urgente a la acción.
“Sin peces, perdemos alimentos, empleos y equilibrio ambiental”, sentencia Oceana, una de las ONG líderes en conservación marina.
Lo que viene: expectativas e incertidumbres
La entrada en vigor de este acuerdo es un hito, pero su eficacia dependerá de factores clave:
- La ratificación de los grandes ausentes como India e Indonesia.
- La implementación nacional efectiva, especialmente en países con control limitado sobre aguas marinas.
- La aprobación de la segunda fase del tratado para abordar el problema de fondo: la sobrecapacidad pesquera.
Como indicó Ellen Meade, ex economista de la Reserva Federal de EE.UU., en otro contexto pero aplicable aquí: “Cuando se llega a un punto de inflexión, las decisiones se vuelven difíciles”. En este caso, el punto de inflexión es ambiental y potencialmente irreversible.
¿Será suficiente?
La realidad es que este acuerdo, aunque histórico, no es una solución definitiva. Es un primer ladrillo en la construcción de un nuevo régimen internacional orientado a la soberanía ecológica marina.
Pero mientras tanto, los océanos siguen enfrentándose a múltiples amenazas: pesca ilegal, contaminación por plásticos, acidificación, zonas muertas por escorrentía agrícola, y el incesante cambio climático. Sin una gobernanza global robusta, estos desafíos podrían sobrepasar la capacidad de reacción humana.
Por ahora, al menos, hay una luz encendida en alta mar.