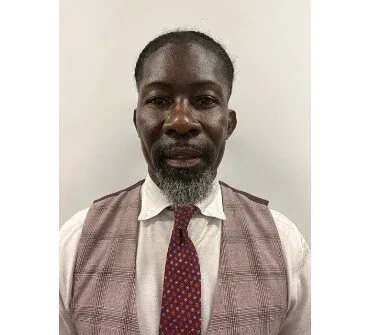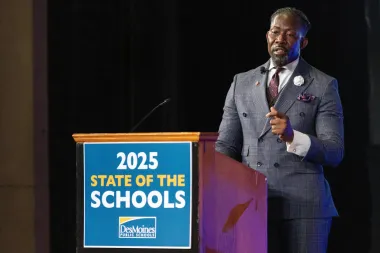Ian McEwan y el poder eterno de la novela frente al caos del futuro
Una mirada reflexiva, íntima e irónica sobre nuestras certezas presentes desde los ojos de un investigador del siglo XXII
Un futuro imaginado que observa con asombro nuestro presente
El último trabajo de Ian McEwan, uno de los novelistas británicos más aclamados de las últimas décadas, lleva por título “What We Can Know” (Lo que podemos saber) y ha sido calificado por su autor como “ciencia ficción sin ciencia”. Sin embargo, esta definición informal no resta profundidad, ironía ni agudeza a una novela que reimagina el año 2119 desde los ojos de un profesor de literatura cuya vida gira en torno a un enigmático poeta del siglo XXI.
La historia se desarrolla en un mundo post-Derangement (Desquiciamiento), un periodo apocalíptico provocado por el cambio climático, guerras nucleares, pandemias y colapsos económicos. Es un paisaje político-social donde Estados Unidos es un territorio anárquico de señores de la guerra, Nigeria es la nueva potencia mundial y el Reino Unido se descompone en diminutas islas-estado. Aun así, todo esto sirve de telón de fondo para una historia íntima y cultural, más que para un thriller de ciencia ficción convencional.
La sabiduría de mirar desde la distancia
En este contexto surge el personaje de Tom Metcalfe, un meticuloso investigador literario que persigue obsesivamente la verdad detrás de una lectura poética perdida, llevada a cabo en una cena informal en 2014 por el ficticio poeta Francis Blundy. Esta historia, que podría sonar como una excusa arcaica para una novela contemporánea, se convierte en un homenaje a la propia labor del novelista, donde McEwan teje reflexiones sobre lo que queda de nuestra civilización una vez se disipan sus humos de arrogancia digital.
“Qué brillante invención y qué avaricia atolondrada”, reflexiona McEwan en palabras de su protagonista. Esa frase no solo encapsula el asombro del protagonista, sino que también sirve de crítica al desequilibrio evidente entre el avance técnico y la madurez moral de nuestro presente.
Un autor, muchos mundos
Esta no es la primera vez que Ian McEwan incursiona en los desafíos éticos y existenciales de nuestra época. Ya sea la IA en Machines Like Me, el cambio climático en Solar, o la invasión de Irak en Saturday, su obra muestra una conciencia aguda de los dilemas contemporáneos. Y sin embargo, insiste en que no escribe novelas temáticas: “El cambio climático simplemente está ahí como un dato dado, es parte del paisaje humano actual.”
Esta postura se refleja magistralmente en “What We Can Know”. En lugar de convertir la catástrofe climática en una tesis, deja que se filtre como ruido de fondo en la experiencia emocional e intelectual de sus personajes. Como McEwan ha dicho en entrevistas: “Todo lo que importa es tu respuesta ante ello.”
Literatura y redes sociales, un contraste medieval
Uno de los elementos más ingeniosos del libro es el uso de archivos de redes sociales del siglo XXI como fuentes de conocimiento para los futuros académicos. Esta arqueología digital es tanto irónica como inquietante. McEwan compara nuestro uso de redes como si una horda medieval hubiera invadido el escenario equivocado. Y es que, como argumenta el autor, vivimos tiempos en los que la superstición convive —y a menudo predomina— sobre la razón, incluso en una era de avances científicos sin precedentes.
Una novela con giros, claro homenaje a Atonement
Sin arruinar sorpresas, podría decirse que What We Can Know sigue la estela formal de Atonement, quizás la obra más querida del autor. A mitad de camino, la narrativa da un giro inesperado, obligando a los lectores a reinterpretar todo lo leído hasta ese momento. Se trata de un recurso deliberado: McEwan quiere que el lector “pase a través del espejo”, en una experiencia que va más allá de la simple lectura lineal.
Esta facultad para alterar la percepción del lector sin perder coherencia es una de las grandes virtudes del autor. La segunda parte de la novela incorpora traición, violencia, juegos de poder… y la certeza de que los horrores más grandes pueden brotar de personas perfectamente comunes. Una marca McEwan inequívoca.
¿Un canto de cisne o un nuevo comienzo?
A sus 77 años, Ian McEwan no planea dejar de escribir. “Escribiré hasta que los engranajes empiecen a soltarse”, confesó al Financial Times. Aunque no preocupa su legado directamente, reflexiona sobre la fugacidad del reconocimiento literario: “Vi aquellos libros de los años 20 con frases en la contraportada como ‘absolutamente brillante’, y ahora nadie los recuerda.”
Es una meditación lúcida sobre la vanidad de la fama literaria. Y, al mismo tiempo, una afirmación poderosa del medio: si bien las obras pueden caer en el olvido, ninguna otra forma artística nos da tan vívidamente la ilusión de conocer la mente humana. Para McEwan, eso es lo que mantiene viva a la novela: la paradoja de que lo imposible —conocer verdaderamente a otro— parezca realizable en sus páginas.
Tiempos de legado: McEwan y su generación dorada
McEwan forma parte de la que muchos llaman una generación dorada de las letras británicas: Martin Amis, Julian Barnes, Salman Rushdie. A lo largo de los años, estos escritores no solo han escrito obras fundamentales, sino que también mantuvieron una relación entrañable y de mutua influencia. “Nos conocimos en los 70 y muchos se han vuelto amigos de por vida,” afirma McEwan con cierta nostalgia, recordando pérdidas como las de Amis (2023) y Christopher Hitchens (2011).
Con más de 19 novelas, un Premio Booker por Amsterdam y otras cinco finalistas, McEwan ha sabido reinventarse en cada obra, sin perder jamás el contacto con el presente. Incluso refleja con honestidad los males de su tiempo, como el impacto de tecnologías emergentes y cómo podrían resultar en novelas creadas por IA que —según él— quizás carezcan de originalidad pero podrían tener un éxito comercial masivo.
El espejo de la ficción como única certeza
En última instancia, “What We Can Know” es una obra sobre la interpretación: la de la historia, la de los textos, la de los sentimientos ajenos. Y sobre todo, la ceguera fatal con la que enfrentamos al futuro y la permanente niebla del pasado. McEwan lo sintetiza así: “No podemos conocer las mentes del pasado, ni del futuro, y con dificultad entendemos a los más cercanos a nosotros. Pero la novela nos da la ilusión de que podemos hacerlo.”
En un mundo que parece construirse cada día menos sobre certezas y más sobre ruido y confusión, la novela —esa “forma lenta”, como diría Milan Kundera— se vuelve tanto reflejo como refugio. Y McEwan, con la ironía de un desencantado y la ternura de un observador paciente, nos recuerda que, tras todo, nuestra humanidad persiste… entre las líneas de una historia bien contada.