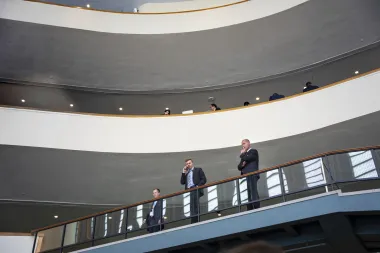Pequeñas voces, grandes verdades: lo que los líderes olvidados dijeron en la Asamblea General de la ONU
En medio del ruido geopolítico, líderes menos reconocidos ofrecen potentes reflexiones sobre verdad, paz, tecnología y justicia global
La Asamblea General de las Naciones Unidas es conocida por ser el foro anual donde presidentes, primeros ministros y monarcas del planeta comparten ideas, preocupaciones e iniciativas. Sin embargo, mientras las cámaras apuntan a las potencias globales y los discursos más sonoros acaparan portadas, otras voces –muchas de naciones pequeñas o menos influyentes– pronuncian verdades profundas, casi filosóficas, que pocas veces llegan a los titulares.
Este artículo es una reflexión y análisis de esas ideas marginales que, no obstante, contienen una claridad sorprendente sobre los desafíos contemporáneos. Desde la desinformación hasta la paz mundial, pasando por la inteligencia artificial, los discursos "secundarios" de los líderes poco mediáticos ofrecen, quizás, las críticas más sinceras a nuestras estructuras globales actuales.
La verdad compartida: el punto de partida para un mundo coherente
Una de las intervenciones más potentes vino de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, quien advirtió sobre los peligros de perder la noción colectiva de verdad:
“Cuando perdemos la verdad compartida... descendemos lentamente en el tribalismo político. Creamos realidades alternativas… y en ausencia de verdad, la confianza se deteriora.”
Su intervención nos obliga a preguntarnos: ¿cuándo fue la última vez que las sociedades operaron bajo una verdad común? En un mundo fragmentado por redes sociales, “hechos alternativos” y polarización ideológica, lo que está en juego no es solo el conocimiento, sino la capacidad de convivir.
Diplomacia espiritual desde el Himalaya
Tshering Tobgay, primer ministro de Bután, país con una de las huellas ecológicas más bajas del mundo, dio un giro notable al utilizar su tiempo frente a la ONU para invitar al planeta al Festival Global de Oración por la Paz que organizará:
“No solo buscamos ofrecer un evento espiritual, sino también una contribución diplomática y cultural a la paz mundial.”
En tiempos dominados por sanciones, bloques militares y rivalidades multipolares, Bután propone la oración colectiva como herramienta de diplomacia. Esta postura puede parecer ingenua a los realistas políticos, pero refleja la sabiduría ancestral de su nación: no todo cambio tiene que venir por el poder duro.
La civilización y sus palabras en la era del grito
Desde el Caribe, Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, expresó preocupación por el lenguaje violento y la retórica nacionalista:
“El discurso civilizado ha sido reemplazado por una belicosidad lingüística que cruza océanos… para saciar los anhelos nativistas…”
Con un tono casi poético, Gonsalves señala la erosión del diálogo digno como síntoma de tiempos en los que la furia se monetiza y el nacionalismo se politiza.
La ONU, ¿autoridad simbólica en decadencia?
El primer ministro de Lesoto, Samuel Ntsokoane Matekane, resumió contundente un sentimiento compartido por muchos:
“El aparente desprecio por las decisiones de la ONU por parte de algunos miembros poderosos socava la credibilidad y efectividad de la organización.”
Ese “algunos” es un eufemismo diplomático que apunta hacia potencias como Estados Unidos, Rusia o China. El concepto de una ONU respetada pero sin poder coercitivo es uno de los dilemas centrales del sistema internacional.
Protegiendo a las nuevas generaciones de la nueva adicción: la IA
En una intervención que marcó distancia clara con la euforia tecnológica actual, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis advirtió:
“No queremos que nuestros hijos compartan sus pensamientos íntimos con un chatbot de IA… así como antes establecimos reglas para el tabaco y el cinturón de seguridad, hoy debemos hacer lo mismo con la tecnología.”
Más que tecnofobia, Mitsotakis aboga por la creación de normas éticas claras para la inteligencia artificial, particularmente enfocado en los efectos sobre la salud mental juvenil. Hoy en día, los adolescentes pasan más tiempo frente a algoritmos que con sus familias. ¿No merece eso una regulación similar a otros riesgos públicos?
Refugiados: entre la compasión y la carga económica
Desde África, Jessica Alupo, vicepresidenta de Uganda, tocó el complejo tema de la acogida de refugiados:
“Alojar refugiados no debe convertirse en una carga de deuda. Uganda no debería tener que endeudarse para cuidar a quienes huyen de conflictos.”
Con más de 1.5 millones de refugiados, Uganda es uno de los países con más personas desplazadas que alberga. Una mirada crítica evidencia cómo la solidaridad, sin respaldo financiero, se convierte en sacrificio silencioso para las naciones en desarrollo.
Las reglas como escudo contra el caos
El rey Felipe VI de España defendió, en un tono casi jurídico, el papel central de las reglas:
“Las reglas son la mejor defensa contra la ley del más fuerte. Un mundo sin reglas es un territorio desconocido.”
Más allá de una defensa de la legalidad, el monarca apela a la arquitectura normativa internacional como protección no solo contra la guerra, sino contra el desmoronamiento civilizatorio.
Una cosmovisión isleña: pequeñas voces audaces
Otra de las joyas vino desde Palau. Su presidente Surangel Whipps Jr. recordó un proverbio local:
“Incluso las ramas más pequeñas pueden hervir una olla si están unidas.”
Esa frase captura la idea de que la cooperación de los estados pequeños puede alterar el ímpetu global, una visión que va en contra de la desesperanza habitual que rodea a las pequeñas naciones frente al poder de los gigantes.
La participación de la mujer en la paz: un imperativo
Desde Gambia, el vicepresidente Mohammed B.S. Jallow afirmó sin rodeos:
“Las mujeres deben siempre participar en las discusiones sobre conflicto y paz.”
Una afirmación respaldada por décadas de evidencia empírica. Según ONU Mujeres, los procesos de paz que incluyen a mujeres tienen un 35% más de probabilidades de durar al menos 15 años. No es solo moral, es estratégico.
La cultura como conector global
Desde Corea del Sur, el presidente Lee Jae Myung habló del fenómeno cultural coreano –la llamada “K-culture”– no solo con orgullo, sino como símbolo de unidad:
“El éxito y la expansión de la K-culture prueban que la empatía universal es posible.”
Más allá del pop o las telenovelas coreanas, esto es una apuesta por la diplomacia blanda: si compartimos historias y emociones, también compartimos humanidad.
Reflexión final: los márgenes definen el centro
Mientras los focos están sobre conflictos armados, disputas diplomáticas entre superpotencias y sanciones económicas, estas intervenciones "secundarias" destilan una sabiduría que emana desde las periferias del poder.
En palabras del presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio:
“Los estados pequeños no son inherentemente pequeños. Nuestra soberanía es igual.”
Quizás lo que necesitamos para repensar el orden global no sea un nuevo pacto entre gigantes, sino escuchar, por fin, a los "pequeños". Porque en sus palabras se escucha la razón, la empatía, la memoria y –sobre todo– la esperanza.