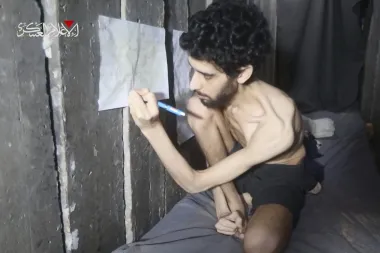¿Libertad de expresión o represión selectiva? El caso de Leqaa Kordia y la criminalización del activismo palestino en EE.UU.
La detención prolongada de una activista palestina reabre el debate sobre derechos civiles, xenofobia institucional e ideología en la aplicación de la ley migratoria
La historia de Leqaa Kordia: del sueño americano a una celda en Texas
Leqaa Kordia creció en Ramala, Cisjordania, a kilómetros —pero mundos de distancia— de sus familiares en Gaza, separados por las rígidas restricciones impuestas por Israel a los desplazamientos internos palestinos. Desde entonces, su vida ha estado marcada por la separación, la resistencia y la resiliencia.
En 2016, Kordia llegó a Estados Unidos con una visa de turista para quedarse con su madre, que ya era ciudadana estadounidense. Con los años, obtuvo una visa de estudiante y trabajaba como mesera en un restaurante de comida árabe en Nueva Jersey mientras ayudaba a cuidar a su medio hermano con autismo.
Pero su vida cambió drásticamente en marzo de 2024. Desde entonces permanece detenida en un centro migratorio en Texas, siendo la única de decenas de manifestantes pro-palestinos detenidos bajo el crackdown impulsado por la administración Trump que aún no ha sido liberada.
¿El delito? Protestar contra una guerra que le duele
Tras el ataque de Hamas en octubre de 2023 contra el sur de Israel y la posterior represalia militar israelí —que ha dejado más de 66,000 muertos en Gaza, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza— Kordia decidió actuar. Las llamadas desesperadas de sus familiares, privados de servicios básicos y perseguidos por los bombardeos, fueron su impulso a salir a la calle.
Participó en más de una docena de protestas pacíficas en Nueva Jersey, Nueva York y Washington D.C. En abril fue arrestada con un centenar más de manifestantes frente a la Universidad de Columbia, pero los cargos fueron retirados y sellados por fiscales.
Sin embargo, la detención en sí parece haber bastado para desencadenar una investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que habría usado información obtenida ilegalmente por el NYPD —según indica la defensa de Kordia— para justificar su retención con el pretexto de un lazo con actividades terroristas debido a remesas enviadas a su familia.
Un sistema migratorio altamente politizado
Según los expertos, esta detención es inédita y excepcional. Adam Cox, profesor de derecho migratorio en NYU, lo explica así:
“La magnitud, la publicidad y la selectividad de la campaña contra estudiantes y activistas pro-palestinos por parte del gobierno de Trump no tiene similar en los tiempos recientes.”
Mientras otros manifestantes con perfiles más visibles, como Mahmoud Khalil, han sido liberados, Kordia continúa atrapada en una red judicial sin salida, criminalizada por su vínculo étnico y familiar con Gaza. A pesar de que un juez migratorio ha determinado en dos ocasiones que no existen pruebas suficientes para mantenerla detenida, el gobierno ha apelado ambas sentencias, manteniendo presa a Kordia por más de siete meses.
La criminalización de las remesas familiares
Entre las principales acusaciones del DHS se encuentran transferencias monetarias hechas por Kordia y su madre a familiares en Palestina y Jordania —$16,900 en ocho años—, entre ellas una donación de $1,000 para reparar el hogar y salón de belleza destruido de una tía en Gaza, y otras para comprar alimentos a un primo desempleado.
La acusación de que estas remesas constituyen apoyo al terrorismo fue desmontada por el juez, quien reconoció que no había evidencia que vinculara a los destinatarios con actividades ilegales. A pesar de ello, la narrativa permanece: viral, peligrosa y directamente alimentada por un discurso oficial que criminaliza la identidad palestina y la solidaridad.
El daño colateral de una agenda política
Se trata, en esencia, de una represión política disfrazada de procedimiento migratorio. Cuando Donald Trump asumió la presidencia, emitió órdenes ejecutivas que señalaban las manifestaciones pro-palestinas como propiciadoras de «ideologías antisemitas».
En documentos oficiales, el DHS ha referido a Kordia como participante en una protesta «pro-Hamas», a pesar de que fue pacífica, abierta, y sin vínculos verificables con grupos extremistas. Se la describió erróneamente como estudiante de Columbia, un error significativo que muestra la falta de cuidado y precisión —o intencionalidad— en la construcción oficial de su caso.
El mismo Trump dijo, en un comunicado de 2024:
“Les avisamos a todos los residentes no ciudadanos que participaron en protestas pro-yihadistas: en 2025 los encontraremos y los deportaremos.”
Una amenaza inconstitucional que busca infundir miedo y silenciar voces críticas. El caso Kordia parece encajar en esta lógica de escarmiento ideológico, contrario a los principios democráticos de libertad de expresión y disenso pacífico.
Un inquietante precedente
Desde hace décadas, EE.UU. ha oscilado entre discursos de integración y prácticas de exclusión cuando se trata de minorías árabes, musulmanas y, en específico, voces pro-palestinas.
El caso emblemático de Rasmea Odeh, líder comunitaria palestina deportada en 2017 también bajo presiones del gobierno, o los reportes de vigilancia masiva post-11S a comunidades árabes, son antecedentes claros. El patrón persiste: militarización de la inmigración con fines políticos.
En palabras de su abogada, Sarah Sherman-Stokes:
“El gobierno ha intentado una y otra vez justificar la detención indefinida de esta joven sin prueba alguna. No les importa.”
La realidad es que para muchos activistas e intelectuales, Kordia se ha convertido en un sílaba incómoda a repetir: un símbolo viviente de cómo la protesta puede costar, literalmente, la libertad.
Un sueño aún por cumplir
Mientras espera la resolución de su apelación en una corte federal en Nueva York, Kordia continúa resistiendo. Ha pasado su tiempo encerrada lejos de noticias fiables, con limitado contacto familiar y sin certezas. Aun así, sueña con reencontrarse con su madre, abrir una cafetería de comida palestina y contar su historia al mundo.
“Todo lo que quiero es vivir con mi familia en paz, en un país que valore la libertad. Eso es todo”, declara desde su celda en el centro de detención de Prairieland, Texas.
Su caso aboga por una pregunta urgente para la democracia estadounidense: ¿la libertad de expresión es un derecho universal o un privilegio condicionado por el color de piel, pasaporte o ideología política?