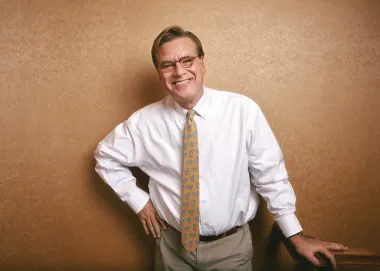Angola, detención migratoria y castigo doble: el oscuro regreso de la prisión más sangrienta de EE.UU.
Inmigrantes detenidos en la notoria prisión de Luisiana enfrentan condiciones inhumanas, abuso legal, y una estrategia de criminalización masiva impulsada por el gobierno de Trump
Una prisión con pasado esclavista vuelve a escena
La Angustiante historia del Complejo Penitenciario Angola, ubicado en Luisiana y construido sobre una antigua plantación esclavista, ha resurgido con fuerza en el debate mediático y legal de los Estados Unidos. Esta vez, la causa es la reactivación del recinto como centro de detención para inmigrantes, bajo un programa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) impulsado por la administración de Donald Trump.
El renovado “Louisiana Lockup” acoge hasta 400 migrantes acusados de ser los “más peligrosos” bajo custodia de ICE. Sin embargo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha denunciado que muchos de ellos ya cumplieron condenas previas y ahora son sometidos a condiciones infrahumanas sin proceso judicial activo, lo que podría violar la cláusula constitucional de double jeopardy (prohibición de sancionar dos veces por un mismo delito).
¿Qué es Angola y por qué preocupa tanto su rol?
La prisión de Angola, oficialmente conocida como Louisiana State Penitentiary, es la más grande de Estados Unidos y ha sido apodada como “La prisión más sangrienta de América”. Históricamente, este establecimiento ha sido escenario de castigos extremos, trabajo forzado y prolongado aislamiento de personas negras encarceladas, muchas de ellas por delitos no violentos.
Así lo explicaba Dan Berger, historiador penal de la Universidad de Washington: “Comparar Angola con una planta esclavista no es una hipérbole. Literalmente se construyó sobre una, y la continuidad del abuso puede rastrearse desde antes de la Guerra Civil hasta hoy”.
Ahora, su uso como centro de detención migratoria bajo la política de Trump enfoca las críticas sobre una estrategia de criminalización selectiva y simbolismo racista.
El caso Oscar Hernández Amaya
En el centro de la batalla legal está Oscar Hernández Amaya, un hondureño de 34 años que estuvo bajo custodia de ICE desde hace dos años. Tras huir de la violencia de la pandilla MS-13, que intentó reclutarlo a los 12 años, Amaya vivió durante más de una década en EE. UU., trabajando sin incidentes hasta ser arrestado en 2016 por un cargo de asalto agravado.
Luego de cumplir su sentencia parcialmente, fue transferido a detención migratoria, donde un juez le otorgó protección bajo la Convención contra la Tortura, impidiendo su retorno a Honduras. Sin embargo, el gobierno estadounidense aún no logra deportarlo a un tercer país, y lo mantiene detenido en Angola, sin juicio ni condena vigente.
“No se puede cumplir una sentencia criminal en un centro de detención migratoria; son fines distintos”, afirma Nora Ahmed, directora legal de ACLU en Luisiana, en el documento judicial.
Condiciones inhumanas y huelgas de hambre
Los testimonios de varios detenidos confirman que Angola no está aún preparado para alojarlos dignamente. Los migrantes enfrentan falta de agua potable, moho, polvo, cortes prolongados en servicios médicos y agua de duchas “negra”, según documentos judiciales. Esto derivó en huelgas de hambre al grito de condiciones mínimas como papel higiénico, atención médica, productos de higiene y alimentación adecuada.
Estas condiciones, según la ACLU, configuran formas de “tortura psicológica y aislamiento perpetuo”, sobre todo si se recuerda que los internos están separados del sistema penal regular y deberían recibir trato administrativo, no punitivo.
¿Un símbolo estratégico de poder?
La decisión de inaugurar el nuevo “Louisiana Lockup” en Angola no parece aleatoria. Para varias organizaciones y expertos legales, se trata de una elección simbólica hecha a propósito de las connotaciones históricas de la prisión: esclavitud, castigo brutal y control racial.
Incluso Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional bajo Trump, no ocultó la funcionalidad “ejemplarizante” del plan: “Este recinto atenderá a los más peligrosos criminales y mostrará a quienes ingresan ilegalmente que no serán premiados” dijo durante la rueda de prensa de reapertura.
Un plan mayor: deportación masiva
La reapertura de Angola es solo uno de los componentes del plan de expansión de detención migratoria de Trump, conocido como “Operación Seguridad Nacional”: un programa de deportación masiva con $45 mil millones en financiación federal.
La meta es detener hasta 100,000 migrantes con el respaldo de nuevos establecimientos como el “Speedway Slammer” en Indiana y el “Cornhusker Clink” en Nebraska, todas con nombres más cercanos a apodos de cárceles ficticias que a centros administrativos. Esto recuerda a la infame cárcel Alligator Alcatraz, otra criticada instalación migratoria en los Everglades de Florida.
Reacciones oficiales y disputa jurídica
La gobernación de Luisiana y el Departamento de Seguridad Nacional han minimizado las quejas, alegando que las denuncias son parte de un “relato falso impulsado por medios sensacionalistas” y que las huelgas son resultado de desinformación.
El gobernador republicano Jeff Landry fue aún más categórico: “Sé que los medios intentarán victimizar a quienes rompieron la ley de manera brutal. Si piensas que no deben estar en un recinto como este, algo anda mal contigo”, dijo en conferencia.
No obstante, tribunales federales revisarán si la acción del gobierno representa una violación constitucional en materia de detención civil. También se evaluará si ICE incumplió la jurisprudencia dictada en Zadvydas v. Davis (2001), que exige poner en libertad a detenidos tras seis meses si no hay perspectiva de deportación segura.
¿Quién está pagando el precio?
Más allá del ámbito legal, las denuncias en Angola son reflejo de un modelo más amplio, donde los inmigrantes —muchos con pasados complejos, huellas de violencia o décadas de vida regular en EE. UU.— son tratados como criminales reincidentes, eliminando de facto la distinción entre detención administrativa y pena penal.
“Bajo el pretexto de la seguridad nacional, se está legitimando un sistema abusivo y racista que criminaliza a los inmigrantes por haber existido en el país sin documentos”, denunció Silky Shah, directora de Detention Watch Network.
¿El futuro de la inmigración en prisión?
Este caso no solo pone en tela de juicio la constitucionalidad del uso de cárceles como herramientas migratorias. También revela la distancia entre los principios legales estadounidenses y la práctica impulsada por un sector político que busca utilizar la migración como arma electoral.
Entre prisiones, propaganda de castigo, simbolismos históricos y derechos fundamentales ignorados, el “regreso” de Angola podría marcar una alarmante normalización de que la detención migratoria se transforme en una forma encubierta de encarcelamiento perpetuo.
Mientras tanto, cientos de detenidos esperan, sin juicio ni esperanza de libertad, en una prisión erigida entre las sombras de otra era —una que, quizás, nunca terminó del todo.