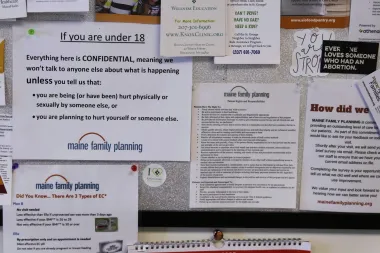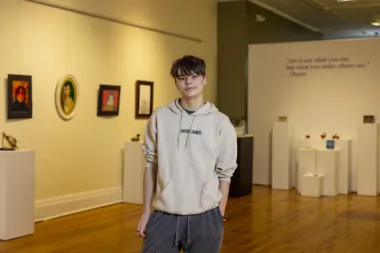Transhumancia en Madrid: Entre ovejas, tradición y resistencia rural
Una mirada a cómo la capital de España se transforma cada año en un campo de pastoreo viviente para honrar siglos de cultura ganadera y alertar sobre los riesgos del abandono rural
Madrid, la ciudad de calles vibrantes y monumentos imponentes, volvió a rendirse este octubre al sonido de los cencerros y el balido de las ovejas. No fue una manifestación política ni el desfile de fanáticos del fútbol, sino el retorno de una tradición con más de 600 años de historia: el Festival de la Trashumancia, una celebración que convierte al asfalto en sendero ganadero por unas horas cada año.
Una tradición con raíces medievales
Todos los otoños desde 1994, miles de madrileños y visitantes acuden para ver cómo rebaños de más de 1.100 ovejas merinas y 200 cabras cruzan el corazón de la capital, moviéndose por rutas que antes fueron campos abiertos y caminos ganaderos. El evento recrea una tradición practicada por siglos en la península ibérica: la trashumancia, el movimiento estacional del ganado entre pastos de verano e invierno en busca de mejores condiciones climáticas.
Este recorrido, que incluye sitios emblemáticos como la Puerta del Sol y el Paseo del Prado, recuerda la importancia de las realengas, antiguas vías pecuarias reconocidas legalmente para el paso del ganado. Uno de los gestos más simbólicos de esta fiesta es el pago de un derecho de paso en monedas medievales —50 maravedís— al Ayuntamiento de Madrid. Este acto se basa en un acuerdo datado del año 1418, cuando pastores y autoridades pactaron la libre circulación del ganado.
Ganadería y medioambiente: una alianza inesperada
Para muchos participantes y organizadores, la trashumancia no es solo un evento cultural; es también una herramienta de lucha ambiental. Juan García Vicente, conocido activista ambiental involucrado en el festival desde sus inicios, asegura que esta práctica ancestral cobra renovado valor en un contexto de cambio climático y fuegos forestales cada vez más graves.
“Este verano ha sido uno de los más feroces en cuanto a incendios. La ganadería extensiva ayuda a limpiar el sotobosque y reduce el material inflamable. Es una solución sostenible que además mantiene viva una cultura rural amenazada”, comentó García Vicente.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica de España, el 90% de los incendios forestales del país están relacionados con la acumulación de vegetación seca y falta de mantenimiento de los bosques. En este sentido, el pastoreo trashumante cumple una función ecológica estratégica.
Una lucha contra el abandono rural
Además del aspecto ecológico, el festival pone sobre la mesa la crisis del mundo rural español. Mientras más del 80% de la población en España vive en ciudades, vastas regiones rurales se vacían, perdiendo población, servicios y oficios tradicionales.
La trashumancia, aseguran los expertos, es una de las pocas prácticas que aún conecta directamente las urbes con el campo. Algunos ganaderos llegan desde provincias como Soria, Ávila y Segovia, caminando durante días para completar sus rutas migratorias con el rebaño, un acto tanto de conservación patrimonial como de resistencia económica.
Madrid y sus rutas ganaderas: una ciudad sobre pastos
Lo que hoy es una metrópoli bulliciosa, antaño era una región de paso para el ganado. La capital se emplaza sobre una encrucijada de vías trashumantes que han sido utilizadas durante siglos por los pastores.
De hecho, según el Catastro de Vías Pecuarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aún existen más de 125.000 kilómetros registrados como caminos ganaderos en toda España, de los cuales gran parte atraviesan territorios urbanos, incluyendo muchas zonas de Madrid. La recuperación simbólica de estos caminos durante el festival busca recordar que el campo y la ciudad están, o al menos estuvieron, integrados.
Una explosión cultural que atrae al turismo
Más allá de su simbolismo patrimonial y ambiental, el Festival de la Trashumancia es también un evento turístico. Más de 20.000 personas se congregan cada año en el centro madrileño para mirar, fotografiar y compartir en redes sociales este pintoresco desfile de lana, pezuñas y pastores.
Jennifer Granda, una turista estadounidense presente este año, declaró al respecto:
“Es un concepto muy interesante. No solo es visualmente atractivo, también te hace reflexionar sobre la agricultura y cómo vivimos en las grandes ciudades.”
En comparación con otras festividades urbanas, esta representa una conexión inusual pero poderosa entre tradición popular, conexión rural y conciencia ecológica.
Las voces del pasado que resuenan en el presente
España tiene una rica historia de trashumancia. En la Edad Media, existían instituciones como el Honrado Concejo de la Mesta, que regulaban legalmente el paso del ganado ovino a través de la península. La Mesta, fundada por Alfonso X en el siglo XIII, protegía los intereses de los ganaderos trashumantes, garantizándoles rutas libres de obstáculos.
Gracias a esa normativa, fue posible establecer una red de vías ganaderas que aún hoy sobreviven, aunque en muchos casos olvidadas o transformadas en carreteras. La celebración anual en Madrid persigue precisamente rescatar esa memoria histórica.
La vida del pastor: entre romanticismo y supervivencia
Ser pastor en 2025 no es fácil. Muchos de los que participan en el festival lo hacen más por vocación que por rentabilidad. Aunque la trashumancia está legalmente permitida y reconocida, implica sacrificios tales como largas caminatas, condiciones climáticas adversas y escaso respaldo económico.
El gobierno central y algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, han implementado bonos ganaderos y programas de ayudas para mantener viva la tradición. No obstante, para muchos la supervivencia del oficio sigue siendo un reto.
Un ejemplo internacional
Madrid no es la única ciudad que alberga celebraciones similares. Ciudades como Siena (Italia), Aubrac (Francia) y hasta Davis (California, EE. UU.) han llevado a cabo festivales trashumantes. Sin embargo, pocos tienen la magnitud —ni la historia legal documentada— del evento capitalino español.
Además, diversos organismos europeos como el European Forum on Nature Conservation and Pastoralism consideran la trashumancia como una “actividad cultural inmaterial” a preservar. De hecho, en 2019, la UNESCO inscribió la trashumancia mediterránea en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando su valor social y ecológico.
Una llamada de atención
“La trashumancia es romanticismo, pero también resistencia”, dice Ana Vásquez, una madrileña que acude cada año con su esposo al festival. “Nos recuerda que el campo alimenta, cura y sostiene. Sin campo, la ciudad colapsa”.
En plena era digital y urbana, cuando muchos niños ya no saben de dónde viene la leche o cómo se produce el queso, eventos como este ayudan a reconectar las generaciones con sus raíces. Porque si hay algo que enseña el sonido lento y cadencioso de un cencerro en medio del tráfico madrileño es que hay otra forma de vivir, más conectada, más lenta, más consciente.