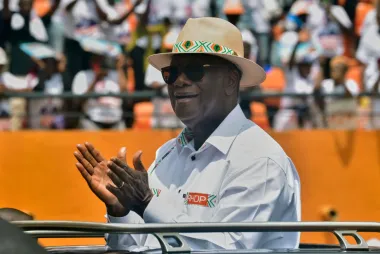Controversia en Altamar: ¿Hasta Dónde Puede Llegar la Guerra Antidrogas de EE.UU.?
Las recientes incursiones militares estadounidenses contra presuntas embarcaciones de narcotráfico han desatado una ola de críticas internacionales, particularmente desde la ONU, que acusa a EE. UU. de violar el derecho internacional de los derechos humanos
Una política bajo fuego internacional
La creciente ofensiva de Estados Unidos contra presuntas embarcaciones que transportan drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico ha generado una polémica sin precedentes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó públicamente estas acciones como "inaceptables" y ha exigido su cese inmediato. Según Türk, estas operaciones militares violan el derecho internacional y constituyen ejecuciones extrajudiciales.
Escenario sin precedentes: aviones contra lanchas
Desde septiembre, el Departamento de Defensa estadounidense ha lanzado 14 ataques aéreos contra embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos hacia Norteamérica. El más reciente, según el secretario de Defensa Pete Hegseth, ocurrió en el Pacífico oriental y dejó un saldo de cuatro personas muertas. Hasta la fecha, al menos 61 personas han perdido la vida en estas operaciones.
Estos ataques han sido autorizados bajo la administración del presidente Donald Trump, quien defiende la política como una medida necesaria para frenar el flujo de drogas hacia los Estados Unidos. "Esto es una guerra, y tenemos todo el derecho de defender a nuestro pueblo", expresó Trump en un evento en Florida en octubre de 2025.
La crítica de la ONU: violencia fuera de marco legal
Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado, explicó que el uso de la fuerza letal está permitido únicamente como "último recurso contra una amenaza inminente para la vida". En ausencia de hostilidades activas o conflicto armado, estos actos constituyen violaciones del derecho internacional.
Esta posición de la ONU representa la primera condena oficial de este tipo por parte de un organismo internacional frente a estas acciones estadounidenses, lo que marca un precedente diplomático y abre la puerta a presiones geopolíticas adicionales contra Washington.
¿Narcos o víctimas? El dilema moral y jurídico
Una de las preguntas fundamentales que plantea esta situación es: ¿quiénes eran las personas que murieron en estas embarcaciones? Según las autoridades estadounidenses, los ocupantes eran traficantes de drogas pertenecientes a cárteles del narcotráfico. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado pruebas públicas concluyentes sobre las identidades de los fallecidos ni sobre la veracidad de la información de inteligencia que justifica los ataques.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han exigido transparencia y han advertido sobre el riesgo de crear una "zona gris legal" donde individuos puedan ser ejecutados sin juicio previo ni debido proceso, simplemente por estar en una embarcación sospechosa.
Precedentes históricos: ¿una repetición del pasado?
No es la primera vez que Estados Unidos recurre a operaciones militares en la lucha contra el narcotráfico. Durante los años 80 y 90, América Latina fue testigo de campañas violentas dirigidas contra cárteles en Colombia, Bolivia y México. En 1989, por ejemplo, Estados Unidos invadió Panamá bajo el pretexto de capturar al general Manuel Noriega, acusado de participar en tráfico de drogas.
Sin embargo, lo que hace único al actual escenario es que las acciones se realizan fuera del territorio estadounidense y sin el consentimiento claro de los países en cuyas aguas jurisdiccionales podrían estar ocurriendo los ataques o cerca de sus costas.
La geopolítica en juego
La campaña militar también ha generado tensiones regionales. Países como Colombia, Venezuela y Nicaragua han manifestado su incomodidad, argumentando que la falta de coordinación representa una violación a su soberanía marítima.
Además, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha comenzado a debatir si estas acciones podrían tipificarse como agresiones unilaterales en aguas internacionales, abriendo la posibilidad de un conflicto diplomático más profundo entre América Latina y Washington.
El impacto humanitario que se ignora
Además del debate legal, se encuentra un problema ético difícil de ignorar: la pérdida de vidas humanas. Ninguna autoridad estadounidense ha divulgado hasta ahora datos sobre los perfiles de las personas a bordo de las embarcaciones impactadas. ¿Se trataba de miembros de carteles armados o pescadores atrapados por errores de inteligencia?
Expertos en derechos humanos recuerdan el principio de presunción de inocencia. "Incluso si existiera sospecha de narcotráfico, eso no autoriza al Estado a actuar como juez, jurado y ejecutor", advirtió Philippe Texier, juez retirado del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
¿Eficiencia o exceso de poder?
La política estadounidense de ataques preventivos contra el narcotráfico plantea también una pregunta práctica: ¿están funcionando?
El gobierno de Trump ha señalado una caída del 12% en el ingreso de cocaína vía marítima desde septiembre de 2025, una cifra que, aunque significativa, no justifica el uso de fuerza letal bajo derecho internacional. Al respecto, un informe del Congressional Research Service sugiere que el enfoque más efectivo históricamente ha sido la cooperación multilateral y el fortalecimiento de las capacidades policiales en los países productores.
América Latina ha pedido por años más inversión socioeconómica que intervención militar. Y es aquí, dicen académicos y diplomáticos, donde reside el error estratégico de estas políticas.
Perspectiva desde América Latina
En una entrevista con la cadena Telesur, el canciller de Bolivia denunció que "la guerra antidrogas de EE. UU. siempre termina siendo una guerra contra los pobres de América Latina". Similar fue el eco del presidente colombiano, quien sugirió en Naciones Unidas que la lucha contra el narcotráfico debería abordarse como un problema de salud, no de seguridad militar.
El enfoque militar, argumentan los críticos, no solo es ineficaz a largo plazo, sino que fortalece a los carteles al justificar su propia militarización e ideología de resistencia armada.
¿Cambio de rumbo ante la presión internacional?
Con el creciente peso de las críticas internacionales, incluso algunos sectores dentro del Congreso estadounidense han pedido una reevaluación de la estrategia. La senadora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez calificó las acciones como "una peligrosa pendiente que erosiona nuestro liderazgo moral global".
En respuesta, la Casa Blanca ha anunciado que evaluará la política, aunque por ahora sostiene que las operaciones son "legales bajo las normas de seguridad nacional".
La delgada línea entre seguridad y barbarie
El caso de las incursiones aéreas contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico abre una nueva página en el controvertido expediente de la guerra antidrogas. ¿Dónde termina la legítima defensa del Estado y dónde comienza la impunidad del poder armado?
La comunidad internacional, encabezada por la ONU, parece inclinada a trazar una línea clara: los derechos humanos no pueden ser colaterales. Y aunque EE. UU. se resista a cesar esta política en nombre de su seguridad interna, la presión diplomática podría obligarle a reconsiderar su enfoque.
Mientras tanto, el drama continúa navegando en aguas turbias, donde el derecho internacional, la diplomacia, la lucha antidrogas y las vidas humanas confluyen en un complejo mar de dudas e intereses.